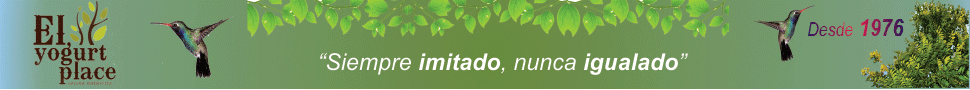El Tamaño del Papa*
El tumulto se formó inmediatamente después del acto rumbo a la puerta que da a la plaza de San Pedro. Más fuerte fue este rumor: el Papa Juan Pablo II se aso¬maría desde algún ventanal del Vaticano para ofrecer ben¬diciones. No presté atención, no podía ser posible tanto beneficio del destino, y me limité a salir de la basílica como un grano en un reloj de arena, embudo directo a la sorpresa…
I
Después de un sueño de amor muy real en el dor¬mitorio del tren, amanecí en Roma aturdido por el chillido de los rieles y las oscilaciones de los vagones. Una cansada emoción volvía a alborotarse cuan¬do al salir observé graffitis enormes pintarrajeados en los ferrocarriles de la estación Términi: la ciudad me recibía informal e irreverente clamando desde ese instante del sábado ser devorada de prisa antes de que llegara el lunes. Nuevas casualidades me asechaban tal y como venía suce¬diendo desde el arribo a Europa; me había acostumbrado a todo tipo de sorpresas, graves o gratas, que trastocaban mis destinos: en Marsella, un día antes, los ferrocarrileros franceses se habían puesto en huelga y nos metieron en un autobús, ¡fuera de todo plan!, que alcanzó los acantilados y la rivera de Cannes por donde nunca hubiera pasado un tren. Aumentaba así la grandeza de la suerte, trayendo ahora panorámicas de postal en la primera vez que avisté el Mediterráneo aunque nunca vi a ninguna chica desnu¬da, como lo indicaba el estereotipo, hubiera o no festival de cine. Pude también, en cuestión de minutos, colarme a un casino de lujo en Montecarlo -donde salí tablas- y paladear en Niza la mejor de las comidas vietnamitas, muy rápido y a unos pasos de subirme al tren nocturno rumbo a Italia. Y todo gracias al retraso del autobús de los huelguistas que esquivaba el tráfico dejando a provin¬cianos en un reguero de pueblos franceses.
II
Sin embargo, entrar a Roma esa mañana era lo pla¬neado. Somnoliento, apenas percibía que los descubrimientos producidos por lo casual eran tan abundantes que los adopté como un método de viaje que amainaba las preocupaciones del a “dónde” y “cómo” ir. Bastaba con aparecerse y ya, estar ahí, seguir el instinto y las señales que la realidad inmediata emitía: cazar el instante entre la milenaria abundancia romana que no se sabía por dónde comenzar. Por ejemplo, bastó subirse al metro en cualqui¬er dirección y bajarse en la estación con el primer nombre familiar: “Coliseo”. Sin mapa ni guía, mis ojos se topa¬ban con las ruinas del primer estadio de la humanidad, unos arcos viejos desmoronándose y desnudando ladrillos desde hace siglos, colgados del cielo sin nubes de esa mañana, figurándome rescatar la arqueología de los gritos de esclavos comidos por leones. Después bastó un simple giro del cuello para adivinar en un cercano horizonte cómo desde el suelo sobresalían columnas semidestruidas, arcos del triunfo mil veces más viejos que el parisino, obeliscos egipcios, columnatas y explanadas, especies de cárceles y parroquias por donde anduvo sufriendo San Pedro o daba órdenes implacables el mismo Julio César. Se supo luego que era el “Foro romano” y concluí simplemente que era demasiado, no se podía dejar todo al azar: entonces adquirí, en contra del presupuesto, la guía para turistas que promete enseñar las maravillas claves de Roma en dos o tres días.
Al irlas descubriendo confirmaba la calidad de esta urbe como abuelita de todas las ciudades de Occidente sin tanta jactancia como lo hacía París, que resultó ya muy buena para imitar. La Fuente de Trevi, por ejemplo, no se podía dejar al “ahí se va” dado el intrincado laberinto de callejones para llegar a ella; una vez ahí, según recomen¬dada el manual turístico, debía arrojar de espaldas al agua unas liras para asegurarse un regreso a Roma. También me ponía medio filosófico al preguntarme sin respuesta sobre la relatividad y la vejez del tiempo mientras apreciaba monumentos al parecer recientes, como la columna de Marco Aurelio, pero que databan del año 176 perdiéndose mis referentes americanos; las ruinas aztecas y teotihua¬canas no me ayudaban a establecer una noción sobre el paso de los siglos ante la antigüedad romana que palpaban mis ojos. ¿En qué espiral colocar estos restos si antes sólo había tocado construcciones de muchos siglos después de Cristo?
III
A pesar del manual y mapa turístico no cesó el fluir de la casualidad, aparecía terca, recurrente: el “hostal” estudiantil y para viajeros posthippies donde encontré hospedaje, había sido colocado a unas cuadras del Vati¬cano como lo confirmó cristianamente el recepcionista: “en efecto, toma el autobús que pasa aquí enfrente y….” en minutos aparecí en la plaza de San Pedro. Nunca se me dijo que a medida que me acercara iban a unirse otros turistas y fieles con cara de felicidad parecida a la que se produce cuando se encuentra un amor que se creyó perdi¬do. El vuelo y aterrizaje de palomas eran iluminados por el sol mañanero, todo en una sensación de libertad a pe-sar de estar rodeados por el semicírculo de columnas que delinean la plaza. El folleto turístico fue impecable para captar la magnitud arquitectónica construida por Bernini al explicar que “si se mira frontalmente la columnata desde una piedra circular, colocada en el suelo, entre el obelisco y las dos fuentes”, parecerá formada por una sola fila de columnas, en lugar de tres, como se aprecia normalmente al salirse de ese “punto ciego”.
El azar también producía decepción: toda la fachada de la basílica de San Pedro es¬taba cubierta de andamios y escaleras para una larga res¬tauración que imposibilitaba apreciarla en esplendor total. Pero nadie se quejaba, era como si no lo notaran, como si los visitantes estuviéramos resignados a soportar cualquier sacrificio con tal de estar ahí, fuéramos o no peregrinos. Una larga y multicolor hilera de razas humanas in¬gresaba por la puerta derecha, esa y sólo esa, como lo in-dicaban cortés pero impecablemente los guardias de pelo corto, rasurados, con corbata y el símbolo del Vaticano en el smoking verde. Parecían modelar para nosotros: un simple ademán de ellos era una orden que acatar sin discusión, a veces lo hacían sin siquiera dirigirle a uno la mirada, man¬daban con naturalidad como sabiéndose herederos de un imperio que no quisiese extinguirse. Los feligreses aceptaban agradecidos porque necesitaban esas instrucciones para no perderse y poder apreciarlo todo. Al lado izquierdo, en las afueras, estaban los “suizos”, soldados del Vaticano emulando a los de la conquista, cascos y uniformes a ra¬yas entre marrón y amarillo, para una tarea más cristiana: dejar entrar y salir a novios y bebés para bautizos.
IV
Ingresar a la basílica de San Pedro es recibir una tem¬pestad de arte y espiritualidad en plena cara que ni la más potente droga natural o artificial es capaz de producir. Vigilado a la derecha por La Piedad de Miguel Ángel, com¬probé lo que un viajero me había adelantado: -Ahí adentro, no lo creerás, cabe un camión y hasta puede hacer una vuelta en “U”-. No exageraba. Bajo la espaciosa nave central, brilla¬ba un piso de mármoles rojos, blancos y verdes partiendo desde la siempre iluminada tumba de San Pedro hacia to¬das las salidas y rincones de la iglesia, un pavimento muy regio de cientos de metros cuadrados. Estaba ya literalmente alucinado, máxime cuando la música de órganos aumentaba en un ambiente divinal que a muchos les ro¬bustecía la fe. Y todo era resplandecido por luces blancas y multicolores que se colaban entre los vitrales como casca¬das perfectas, brillos movidos por un incienso penetrante, invadiendo esas pinturas y esculturas que ayudaron a for¬jar la imagen del Dios occidental. Ojo en el huracán, sentí estar en el principio de la cristiandad y por lo tanto de una de nuestras identidades aunque no lo quisiese reconocer: esta mega iglesia era el modelo de todas las parroquias católicas del planeta incluyendo la de mi barrio La Huerta o la de cualquier poblado sonorense. No cabía la menor duda: realmente éramos parte de Roma y uno se sentía tan familiar como regresar a un regazo materno. Entonces, sabedora de lo que provocaba, la basílica de San Pedro exigía pleitesía orgullosa y prepotente: en su piso incrustó las dimensiones de las otras catedrales más inmensas del mundo, así caían la de Londres, París, Washington, Madrid, México, D.F., etc., todas de tamaño más reducido, cediendo el trono a la original que señoreaba por todo el reino católico propagado desde aquí desde hace cientos y cientos de años.
V
El éxtasis que me embargó ante tanto arte y espiritualidad acorralada, no impidió que percibiera un rosario de confesionarios con letreros de los idiomas que el sacerdote es capaz de hablar. Abeja a la miel, oveja descarriada, manzana en gravedad, me jaló el aviso de “español” y me acerqué a la puertita abierta por un padre trilingüe, no tanto para una confesión -porque sabía que iba a ser muy larga- sino para una petición que aún no logro concebir: Disculpe, no vengo a confesarme. Soy mexicano y estoy a duras penas en viaje por Europa; para que todo siga march-ando bien ¿no sería tan amable de darme la bendición? Con “salivita” y todo -estuve a punto de decirlo- así como lo hace mi madre cada vez que emprendemos el viaje. Yo lo decía con una sinceridad tal como para no preocupar a nadie al otro lado del Atlántico. De algo ser¬virá, no se pierde nada, y qué contenta se pondrá mamá Lina. El grueso sacerdote asintió sonriendo, advertí el aire bendecidor saltando de su pulgar e índice para estamparse en mi frente, quedando así protegido, más -supuse- que cuando lo hizo el curandero de la colonia hermosillense Loma Linda, El Chullito, ya que estaba yo bajo la influencia de la tumba de San Pedro, a unos cuantos metros, emi¬tiendo aún una eternidad en efluvios luminosos.
Bajo esas inmensas bóvedas que ya parecían celestiales, se empezó a cumplir no obstante lo que “sí” se había planeado: atestiguar una misa dominical en el epicentro mismo de donde se inventaron. Roma toda es un ritual en do¬mingo que hasta cierra sus museos aunque deje de sacarle divisas al turista. Todos los visitantes entonces se dividieron en dos bandos: los insaciables que buscan en esta catedral sólo un museo y los católicos que asisten para celebrar un servicio religioso inolvidable. Obviamente, como este cronista, el tercer grupo oscilaba entre los dos bandos: ore¬ja en el ritual y ojos memoriosos puestos desde la cúpula hasta la base de las columnas. Empezaron los murmullos como rezos aumentando sonidos de órganos y…nunca pude escuchar o no entendí el “la misa ha terminado”, pero noté que había concluido cuando los guardias verdes, con amable agresividad, formaron un cordón humano para dar paso a la procesión de los ejecutores del ceremonial: acólitos, monjas, sacerdotes y arzobispos bajaban del impo¬nente altar dorado. Como para conmover al más agresivo pecador, se veían tiernos y sabios sobre todo un anciano prelado, óptimo ejemplo de que la fe, cualquiera, parece dar vida: jorobado, usando lentes y patuleco, caminaba al frente sosteniendo la cruz de Cristo, convenciendo que la bondad del cristianismo es todavía urgente como la que se necesitó para impedir las crueldades del imperio romano.
El tumulto se formó inmediatamente después del acto rumbo a la puerta que da a la plaza de San Pedro. Más fuerte fue este rumor: el Papa Juan Pablo II se aso¬maría desde algún ventanal del Vaticano para ofrecer ben¬diciones. No presté atención, no podía ser posible tanto beneficio del destino, y me limité a salir como un grano en un reloj de arena, embudo directo a la sorpresa. Cuando aún no concebía que pudiera responder a la pregunta de qué se siente ver al Papa -con el adicional de hacerlo en Roma- avisté a los miles de fieles que abarrotaban la plaza, la misma que venía viendo en la TV desde Pablo VI. No cabía duda: no fue en Phoenix, ni en Chihuahua, ni México DF, si no aquí, tranquilamente en su propio palacio: al iniciar un mileno vería a un Papa, cuya influencia y poder, se sea o no creyente, supongo produce un mínimo interés. Rápido entonces bajé la rampa de salida -a cuya derecha se encuentran los baños públicos más perfumados, elegantes, risueños y gratuitos del orbe, valga la digresión- y me uní sin remedio a la masa. Me dejé contagiar con su entusiasmo primigenio y amoroso que produce toda fe. Más que con cámaras, los ojos activaban las neuronas que combaten al olvido, apuntábamos todos hacia el ventanal de cuyo balcón colgaba el tapiz rojo con el sello del Vaticano: desde ahí saldría, hablaría y movería las manos. El Papa. Y así lo hizo. Diez minutos de suspiros, aplausos, amenes y movimientos de pancartas y vivas, fue suficiente para confirmar que la creencia en Cristo surcará fácil otro mileno. Y su representante en turno estaba frente a mí, no en un vistazo de dos segundos como sucede durante sus visitas a México después de una larga espera, sino más extensa pero a la vez desesperante: la lejanía desde donde observaba producía un Juan Pablo II de tamaño relativo de apenas unos dos centímetros aunque, eso sí, con una voz universal hablando primero en italiano. Ante esa pequeñez, una señora texana exclamaría:
—It’s that all! —¡¿Y eso es todo?! Decía así entre jocosa y decepcionada, como si hubiera esperado durante horas un desplazamiento papal de luz y sonido al estilo disneylándico que nunca llegó. Hormigue¬ro en desprendimiento, recorrí los diferentes pueblos que se esparcían sobre la plaza, cantos espontáneos, guitarras tipo estudiantina y flamenco, feligreses de Asturias que pusieron a todos a danzar y a formar una rueda inmensa de manos entrelazadas que calentó al más frío de los creyentes nórdicos. Yo, por supuesto, a pesar de sostener el mapa romano en mi gabardina de invierno para seguir el plan, no supe a dónde arrancar. Pero conforme y saciado con la vida, volví sin embargo a dejar todo a la suerte: recorriendo la cercana avenida Conciliazione me metí al primer restaurante para saborear la mejor lasaña autén¬tica, sin saber que el lunes me daría un regaderazo de lujo, en un hotel de cuatro estrellas de Florencia, cuando todo suponía que iba a seguir con mi humilde pero apasionado estilo de viajar.
Por Manuel Murrieta Saldivar / Corresponsal en el Norte de Califas. *Del libro: La grandeza del azar: eurocrónicas desde París. http://www.orbispress.com/imagenes/realidad/grandeza-azar.htm